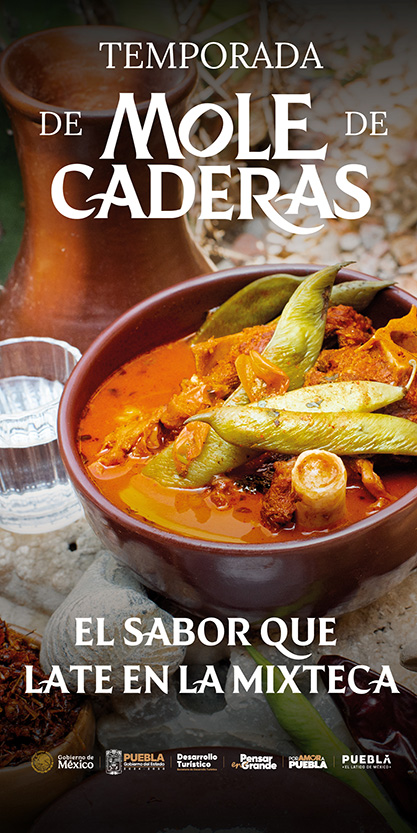Hace sesenta y nueve años, en Torres, Jaén, España, nació Baltasar Garzón, un hombre admirado por muchos y odiado por otros, sobre todo por aquellos que, detentando el poder público, habían cometido delitos de lesa humanidad.
Proveniente de una familia de clase media acomodada, pasó parte de su juventud en un seminario, donde pronto le dijeron que era demasiado “cabeza dura” para convertirse en sacerdote. Ante ese panorama, decidió encaminarse hacia el Derecho. Primero se convirtió en juez mediante examen de oposición, y posteriormente en magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, con competencia en terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, extradiciones y blanqueo de capitales.
Desde ahí comenzó a destacar a través de resoluciones que causaron revuelo, no solo porque se inspiraban en el hoy llamado “derecho penal del enemigo”, sino porque incomodaban profundamente a las áreas más conservadoras del poder en España.
El punto culminante de su trayectoria llegó cuando retomó el caso de las miles de víctimas del régimen de Augusto Pinochet en Chile —entre ellas, ciudadanos españoles— y ordenó la aprehensión del dictador. Increíblemente, la detención se ejecutó en el Reino Unido, aunque Pinochet nunca llegó a ser presentado ante un tribunal español bajo el pretexto de su edad avanzada y su frágil salud. En realidad, detrás de aquella decisión se encontraban poderosos intereses políticos de la propia corona española.
Al remover el lodo de uno de los regímenes más sanguinarios del mundo, Garzón generó un profundo escozor entre los poderosos. Si había tenido el valor de destapar aquella cloaca sellada por décadas, ordenando la captura del mismísimo Pinochet, ¿de qué no sería capaz el juez Baltasar Garzón?
Ese temor se confirmó cuando intentó iniciar pesquisas judiciales contra los crímenes del franquismo. A pesar de la existencia de una ley de amnistía que protegía a aquel régimen atroz —responsable de que miles de españoles buscaran refugio en México—, Garzón estaba decidido a abrir la herida. Fue entonces cuando los poderosos que aún tenían las manos manchadas de sangre colmaron su paciencia y procedieron a destituirlo de la manera más vergonzosa posible.
El poder, sin embargo, no se limita a arrebatar un cargo: también busca manchar la reputación, destruir el buen nombre y quebrar, desde dentro, el espíritu de quienes se convierten en destinatarios de su encono.
¿Qué ocurrió entonces? Lo impensable: miles de ciudadanos españoles tomaron las calles de Madrid en apoyo al juez Garzón. También hubo manifestaciones en su contra, pero lo cierto es que todo un país se vio movilizado en torno a un juez.
Ya destituido, pero con la honra intacta, Garzón dedicó su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos alrededor del mundo.
La primera vez que escuché hablar de él fue en la década de los noventa. Más tarde, volví a saber de Garzón a través de una confrontación epistolar con el Subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien lo llamó “payaso grotesco” por oponerse a negociar con la organización terrorista vasca ETA. La respuesta del magistrado fue contundente:
“¿Habla usted de rebeldía? Mire, la rebeldía que yo entiendo es la que se hace día a día, luchando desde el Estado de Derecho, en la Democracia y por la Democracia; aplicando el principio de igualdad ante la ley, el de presunción de inocencia y una justicia independiente.”
Hoy, Baltasar Garzón constituye uno de los ejemplos más altos de lo que deberíamos aspirar a ser todos los juzgadores del mundo: velar por aquellos cuyos derechos fueron pisoteados por el abuso del poder público, aunque eso nos convierta en una piedra incómoda para el status quo.
Por eso, desde 2010, combatiendo la tiranía de Moreno Valle en Puebla, decidí formar parte de un movimiento transformador en nuestro país, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Y aunque el tiempo ha pasado, aún queda mucho por hacer en favor de quienes hemos sido —y seguimos siendo— víctimas de los excesos del poder.